Anuario 1961: "El Cuchillo", cuento inédito de Carlos Rozas Larraín, primera parte

El Anuario de la Asociación de Criadores de Caballares de 1961 nos dejó un sabroso cuento inédito del escritor chileno Carlos Rozas Larraín, que puedes revisar a continuación:
¡Vamos andando y veremos!
Carlos Rozas Larraín, es hoy un ilustre escritor nacional que pasea su prestigiosa imaginación en estilo depurado. Conoce perfectamente las costumbres sencillas del huaso y las asperezas de sus luchas, porque desde la niñez su vida está unida a las labores agrícolas. Regó el trigo y cosechó amistades hasta llegar al Parlamento. Pero algo superior lo hizo detenerse a la sombra de los peumos y maitenes, para entregar libros que son espejos limpidos en que se reflejan sus impresiones y cuanto aprisionaba su alma de escritor nato. Galopó de éxito en éxito, "Campo Viejo", su última novela, alcanzó el favor de la crítica y el fervor de muchos lectores. A través de sus páginas se siente el olor de la tierra nuestra y a cada instante pareciera que van a saltar de ellas los famosos jintes y caballos de Longaví.
¡Qué escritor, qué gran escritor!, dice Salvador Reyes. "Se yergue como algo distinto", escribe Alone. La Revista "Life" le honra por su cuento "Barco Negro". La Asociación de Criadores de Caballares que le siente muy junto a sus ideales y le brinda todos los honores que se merece, se enorgullece de publicar en su revista su extraordinario cuento inédito, "El Cuchillo", que en un gesto muy suyo, le entregara como cordial colaboración.
"El Cuchillo", cuento inédito por Carlos Rozas Larraín
Aquí, sobre mi mesa tengo el cuchillo, y cuando lo miro, recuerdo la frase del viejo... la frase que me hizo comprárselo.
Pudo, en realidad, haberlo hecho el maestro Mellafe, el de la Esquina Mocha. Aquel viejo huesudo y alto que usaba un largo mandil de piel de cabra colgado del cuello y amarrado a la espalda con peludas tiritas del mismo cuero.
Cuando batía el rojo acero sobre el yunque, saltaban cascarillas de fuego que rebotaban en el mandil antes de caer a sus pies.
Tenía siempre los antebrazos desnudos y los músculos se tendían y se recogían como cuerdas, bajo la piel cobriza. Usaba, -¡oh extravagancia!- un anticuado cuello duro de celuloide y unos pequeños quevedos sobre el extremo de la nariz. Era autoritario, rezongón y de violento carácter, aunque decían que su mujer le entraba el habla con un par de gritos. Yo pasaba siempre por allí cuando iba a cazar perdices al Ajial, y lo veía golpeando el hierro en la bigornia. Cuando me iba alejando, oía a veces largo rato el campanilleo del cortafrío sobre el acero.
Pero... dejemos al maestro Mellafe en su herrería campesina de la Esquina Mocha, por el camino de Huillileo adentro.
Aquió, frente a mí, sobre la mesa, tengo el cuchillo. Yo entiendo de estos viejos cuchillos, porque me gustan y he sido dueño de muchos. Pasaron por mis manos y los llevé a la cintura, a mi espalda; alzando con su cabo la corta blusa de huaso, o mi jersey de pescador.
Este fue forjado en una de esas antiguas escofinas inglesas, que llegaban antes... y ya no llegan más. Cuando estaban viejas y gastadas, las convertían en cuchillos. En los mejores cuchillos que jamás he conocido. Estoy seguro que éste, está hecho con el acero de una de aquellas limas inglesas.
El cabo, -o si uds. prefieren la empuñadura-, está finamente trabajada en anillos de cobre y de asta de toro; trozos de bronce y "pellín", o corazón de espino chileno.
Está en mi poder hace treinta años, y tendría ya otros veinte de uso, cuando lo compré. Es el único que conservo; los demás se perdieron al correr del tiempo, o quizás, los fui regalando.
Pero, éste, está como el primer día. Apenas se habrá desgastado unos milímetros en sus cincuenta años, o más, de cortar cueros, carnes, huesos o maderos. Y la empuñadura de asta y pellín de espino, se mantiene aún tan ajustada como cuando el herrero-artista la remachó. Solo que ahora está más pulida y más suave. Es un placer estrecharla en la mano.
----------------------------------
También era para mí un placer, casi sensual en aquellos años sentir en mis manos el liviano peso y el pulido y negro acero de una escopeta inglesa, cuando andaba en el Ajial, cazando perdices, con cuatro o cinco amigos.
Como aquel día, en que compré este cuchillo...
Pero aquel día, Manuel Urrutia, -nuestro anfitrión-, había amanecido de mal humor. Solamente lo que nosotros llamábamos, burlonamente, "su buena educación británica", lo hacía comportarse con la corrección y afabilidad de siempre.
Mientras tomábamos el desayuno, antes de emprender la cacería, nos contó algo del asunto que lo tenía tan molesto; y después me relató a mí otros pormenores. Pero conviene conocer más antecedentes, para comprender su preocupación.
El fundo que administraba Manuel, -tierras que pertenecían desde siglos a sus antecesores-, era enorme en extensión. Algo como dos mil cuadras, regadas por canales y esteros que nacían en el mismo predio, -lo que daba una soberana independencia de feudo; cuatro o cinco mil cuadras de lomajes y montañas, donde se criaban vacunos y yeguarizos.
Especialmente esta última, la cría de cabalgares, era el mayor orgullo y preocupación de don Manuel, su padre. Se reproducía allí, con grandes cuidados, una casta selecta de caballos chilenos de la más pura y aristocrática estirpe.
Siempre que don Manuel encontraba algún auditorio que, por sus conocimientos del asunto o simplemente por que él presumiera que aquel tema podía interesarle, el viejo se lanzaba en largas disertaciones, explicando el origen, entroncamientos, estampas y cualidades de sus caballos, y el de los nobles antepasados de éstos.
A muchos les aburría oírlo, y él lo notaba, guardando entonces un elegante y displicente silencio.
A mí me gustaba oírlo. Don Manuel estaba muy distante de ser el rico y vulgar "huasamaco" chileno, tantas veces descrito y tan común por desgracia. Por desgracia, para una hermosa tradición, de la cual el padre de mi amigo era un fiel guardador. Don Manuel, por el contrario, era culto y refinado. Había conocido con su familia la vieja Europa, efectuando varios y detenidos viajes; y a Manuel, su único hijo varón, lo había enviado a educarse en Inglaterra.
Con el viejo señor, -pequeño, flaco y atildado, en su pulcra vestimenta campesina-, se podía conversar de todo allí, en su aislamiento, recibiía por cada correo sus revistas inglesas y francesas, a las que estaba suscrito desde largos años.
En su gran escritorio, sobre las mesas o en los altos libreros de caoba, se encontraban colecciones de la "Revue de deux Mondes", "The Tatler", y "Country Life. Por cierto que, en los tableros superiores, se alineaban, en finas encuadernaciones, las obras de Shakespeare, de Victor Hugo, de Dickens y de Cervantes. Después venía Tolstoy, y finalmente un poco arrinconados, los revolucionarios: Dostoievski, Gorki, Chejov...
Con el viejo -viejo para mí que era aún tan joven-, uno podía charlar de los más recientes autores y de los últimos sucesos. Pero esos temas los hablaba con una parca sencillez; sin pedantería ni autoridad, y sobre todo... sin ningún entusiasmo. Eso era para mí muy perceptible, y apenas estábamos solos y el ambiente era propicio, procuraba hacerlo llegar al único asunto que lo llenaba de apasionado y secreto placer. Hablando de caballos, de sus tradiciones, y sus hazañas, don Manuel se transfiguraba. Yo lo arrastraba a estas conversaciones, no solo por darle un gusto a él. Para mí era también un secreto placer el escucharlo. El viejo me mostraba así, el memorial nunca escrito, de un último refugio de la caballería. Quizás era también un poco maniático, como el flaco señor de La Mancha. En la charla de don Manuel desfilaba un interesante conjunto lleno de memorias de sus antepasados -por cierto la de aquellos que le habían legado su afición a los caballos-. ¡Tenía la conversación el interés estético de la hermosura de sus animales y de la perfección de sus arreos; el interés científico de su exacta anatomía funcional y, sobre todo el más romántico y legendario: el de las hazañas de viejos huasos, amansadores laceros y "arregladores". Estos últimos, los que después de domados, obtenían de los potros o las yeguas la clásica "buena rienda" del caballo chileno, eran los que merecían de don Manuel el más reverente y cariñoso recuerdo.
Yo pensaba que había en él, la misma noble pasta de los señores feudales, cuidando, junto a sus escuderos, la fuerte raza de sus corceles de guerra o de torneo. La misma de los Squires ingleses, recorriendo el Newmarket o The Tattersall y discutiendo la alcurnia de sus caballos de carrera. La misma de sus antepasados, Grandes de España, adiestrando potros enjaezdos a "la jineta", o criando toros de lidia y botando fortunas entre "la afición", con rejoneadores, manolas y toreros. La misma de los señores árabes y moros y la de los grandes duques rusos o magyares, centauros del desierto o de la estepa.
Existía en él un refinamiento cuidadoso para escoger hasta los más insignificantes aditamientos de sus monturas y sus vestimentas huasas. Sus proveedores estaban repartidos en insospechados rincones de nuestra geografía, y con ellos se visitaba don Manuel o mantenía contacto por cartas y "recados". Los "enjalmes" de sus monturas tenían que ser trabajados por el maestro Nachi, de Codegua, o por el viejo Crispín Barrientos, de Larmahue; los cueros y pellones los encargaba a Jenaro, -"un muchacho que está trabajando bastante bien, en Calle Larga"-. Las dimensiones, la forma y material de lomillos, cabecillas y faldas, eran sometidos a la más estricta revisión. El viejo señor no preguntaba jamás cuánto se le cobraría por el trabajo ordenado. Si éste quedaba a su gusto, pagaba, dispendiosamente, aún más de lo que el artesano pedía. Si no... el encargo era rechazado, sin apelación ni reembolso alguno. Como su fama de generoso, corría a parejas con la de sus malas pulgas, ninguno de sus "artistas" protestaba. Los frenos chapados de plata se los hacía un famoso herrero de Talagante, y cuando éste murió, el mismo don Manuel enseñó, -tenazas y martillo en mano- al maestro Mellafe, el de la Esquina Mocha. Las espuelas, ¡oh!, el temple de las rodajas de cuatro y cinco pulgadas, debía de ser tal, que ambas "lloraran" en distinto tono. Tenía un inmenso cuarto lleno de monturas, riendas y aperos, donde cada objeto era un primor de perfecciones exactas.
En las tardes soleadas, se afirmaba en la vara frente a las pesebreras luciendo un liviano chamanto sobre los hombros, y hacía desfilar para mí sus potros y yeguas favoritas.
Pasaban airosamente llevados de las jáquimas ornadas de cimbrantes correoncillos por mozos y aprendices. Don Chuma, su arreglador más antiguo, se apoyaba de codos en la vara junto a nosotros y reía, con su único diente y el pucho pegado al labio, las bromas del patrón Manuel.
Allí, ellos me hacían entrar a un fabuloso mundo de recuerdos.
- ¿Te acuerdas, Chuma, del Mulato Viejo, el Hijo del Coipo... el abuelo de esta yegua?
- ¡No me hey de acordar, patrón!- ¡Caballo más alentao!...
Y ahí comenzaba una de las largas historias de don Chuma, que el patrón Manuel oía, seguramente por la centésima vez, como si fuera la primera.
En esas narraciones desfilaban bellas leyendas de potros afamados que llevaron nombres sugerentes: El Quebrado Cuevano, el Toldillo Catemino, el Riendas D'Hilo, el para mí maravilloso ¡Pies de Plata! Todos tenían sus historias -viejas algunas de siglos-, que habían ido pasando de boca en boca, contadas por antiguos patrones, arregladores y vaqueros. Este se había lanzado, con su perseguido jinete sobre el lomo, desde las altísimas barrancas del Coligual a las aguas caudalosas del Río Claro; otro, había sido el único que, topeando una tarde en Yerbas Buenas, se le afirmó y barrió de la vara a un misterioso potro negro, de ojos de brasa, montado por un forastero barbudo que, al marcharse iracundo dejó un raro olor de azufre quemado. El Riendas D'Hilo era gobernado únicamente por las piernas de su jinete, si éste sabía hacerlo; y el Pies de Plata...
¡Bueno, las hazañas del Pies de Plata llenaría un tomo entero de leyendas!
Don Manuel hacía detener ante mí uno de sus potros y, mientras el animal piafante y nervioso, se aquietaba bajo la suave mano del viejo y su pausada voz, que le hablaba como a un niño, él me iba señalando sus perfecciones clásicas.
-¡Vamos... vamos... Zarquito! ¡Sosiéguese! -¡Y la mano huesuda palmeaba la lustrosa piel del cuello mientras el potro volvía el ojo grande y saliente hacia el amo-. Yo veía reflejarse en las negras pupilas, -como en un minúsculo espejo convexo el cuarto de monturas de rojo tejado y blancos muros, la vara donde se afirmaba don Chuma, la delgada figura de don Manuel y la mía. La mano tranquilizadora me enseñaba la debida inclinación de la paleta, que indicaba poderosas espaldas. El ancho pecho, el lomo corto, el vientre levantado, los riñones altos. La grupa de perfecto declive, la recia musculatura de nalgas y de piernas. La mano bajaba por las secas y finas cañas y apretaba, -en busca de algún golpe o dureza-, los nudillos pequeños, pero fuertes y netos, como bolas de marfil.
-"Así, pues, chiquillos; así son los descendientes del Pies de Plata".
----------------------------------
Bueno, de todo eso estaba influida la honda preocupación de Manuel, esa bella mañana de comienzos de primavera, cuando se realizaba en El Ajial, la última cacería de la temporada.
Nos explicó que no se había atrevido aún a darle cuenta a su padre de lo acontecido la tarde anterior. ¡Pero aquello era una catástrofe! ¡Juzguen uds...!
En la mañana se había efectuado en presencia de don Manuel y la suya, la castración de quince potrillos, hijos de yeguas muy estimadas del anciano señor. Se les había capado a éstos -como se acostumbraba siempre en la hacienda-, a mano y a cuchillo. Don Manuel no aceptaba procedimientos modernos. -Quien efectuó el trabajo, fue el mismo viejo vaquero don Cirilo, que venía haciéndolo por más de treinta años en el fundo. Su nombre de especialista, corría en lenguas por toda la región.
La encierra se había efectuado como siempre, la víspera por la tarde. Al día siguiente, durante las primeras y frescas horas de la mañana, don Cirilo trabajó con su certera destreza. Su padre y él examinaron uno a uno los potrillos antes de retirarse, y luego se les dejó reposar en los corrales sombreados de álamos. Un hombre de confianza quedó allí para vigilarlos y hacerlos caminar, cuando, en las primeras horas, pretendieran echarse. En fin, todo con el cuidado y la atención de siempre, -¡y... al caer la noche, cuando veníamos llegando sus amigos, le traen a Manuel la noticia! ¡Cinco potrilos muertos, desangrados! -¡Siete terriblemente hinchados, con peligro de morir en breves horas, y solo tres a salvo!- Y... el viejo Cirilo, desaparecido. -¡Ni noticias de don Cirilo!
Y ahora, en la mañana, la última novedad: de los siete enfermos, tres más, muertos durante la noche y apenas cuatro con posibilidad de salvarse.
Nos rogaba disculparlo, pero iba a preocuparse inmediatamente del asunto. Luego que desayunáramos el coche de caza nos llevaría al potrero que convenía recorrer en las primeras horas. Todo se encontraba ya listo en el patio. El llegaría más tarde a reunírsenos. Don Manuel dormía todavía ignorando lo sucedido. Era muy temprano aún.
(Continuará en una próxima entrega)
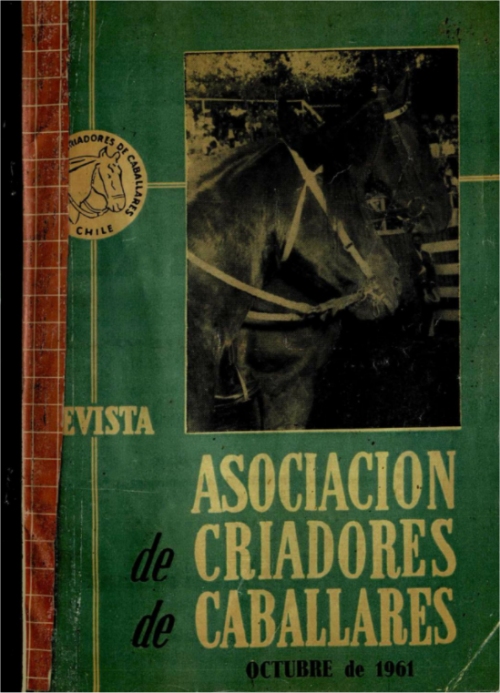
Noticias Relacionadas

Cadena de oración por la salud de Mauricio Tirado

Criadero Puyehue Ñilque partió con victoria en la Temporada Chica

La Purísima tuvo otro fin de semana de ensueño y completó












